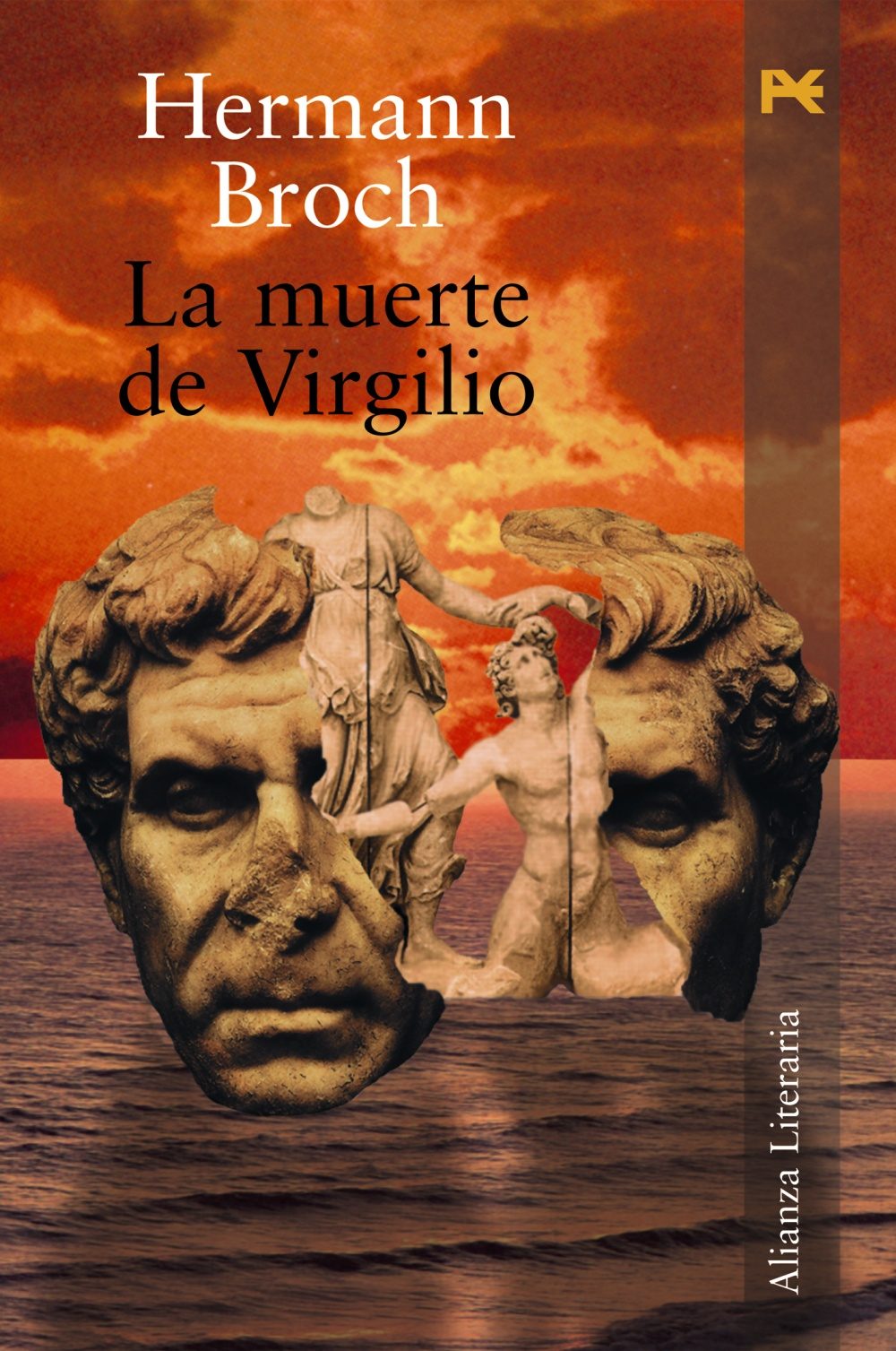
PDF]La muerte de Virgilio - Ignacio Darnaude
La muerte de Virgilio es una novela del escritor austriaco Hermann Broch, en la que se narran las últimas dieciocho horas de vida del poeta Virgilio, quien enfermo y también atormentado por la idea de que tal vez ni la verdad ni la trascendencia hayan tocado su recién concluida Eneida, decide destruirla. Dividida en cuatro partes, su estructura y su estilo, de amplias frases poéticas, la asemejan a una pieza sinfónica y la ubican en el mismo nivel de trascendente originalidad que ocupan, en el plano novelístico, el Ulises de James Joyce y la obra de Marcel Proust y de Franz Kafka. Tras su lectura, Thomas Mann declaró que se trataba de “uno de los experimentos más extraordinarios y más profundos que se hayan llevado a cabo con el flexible género de la novela… Siempre la reconoceré como una obra única”. Y Albert Einstein, a quien el autor solía leerle fragmentos de su obra, confesaba que se sentía fascinado, pues según decía, en este Virgilio "el enigma permanece siempre abierto. Podemos sentirlo, nunca entenderlo".
https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_Virgilio

TRIBUNA:50º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE UN RENOVADOR DE LA NOVELA
Hermann Broch, infravalorado
El autor reivindica la figura de Hermann Broch (1886-1951) como integrante del grupo de creadores que llevaron a cabo, en los comienzos del siglo XX, una renovación radical de la novela.
Hermann Broch, de cuya muerte se cumplen hoy 50 años, es un escritor poco conocido y poco valorado. Sin embargo, su obra tiene méritos suficientes para reconocerlo como integrante de ese grupo de creadores (del que forman parte, por ejemplo, Franz Kafka y James Joyce) que llevaron a cabo, en los primeros años del siglo XX, una renovación radical de la novela.
Nació en Viena el 1 de noviembre de 1886. Su dedicación plena a la literatura no se produjo hasta 1928, tras abandonar la que había sido su profesión hasta entonces: director de las fábricas textiles de su familia. En 1938, tras la ocupación de Austria por las tropas hitlerianas, fue encarcelado por la Gestapo, en la cárcel de Alt-Ausse. La detención duró únicamente cinco semanas, gracias a las gestiones hechas por algunos amigos suyos (James Joyce, Stephen Hudson y Edwin Muir). Después de recuperar la libertad, emigró a Inglaterra, y poco después a Estados Unidos, donde residió desde entonces. En su país de exilio obtuvo varias ayudas para poder continuar con su labor literaria (por ejemplo, del Trust Oberlaender de Filadelfia y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation). Murió en New Haven, Connecticut, el 30 de mayo de 1951.
Su primera gran obra es la trilogía titulada Los sonámbulos, publicada entre 1931 y 1932. Cada uno de los tres volúmenes que la forman está centrado en un personaje y situado en una época concreta de su país. La primera parte se titula Pasenow o el romanticismo; la segunda, Esch o la anarquía, y la tercera, Huguenau o la objetividad. En conjunto, la trilogía refleja las transformaciones habidas en el paso del siglo XIX al siglo XX: la decadencia de los valores tradicionales de la moral y la cultura en los que se había basado la sociedad decimonónica. Dichas transformaciones, o evolución, están reflejadas, individualmente en cada parte de la trilogía, a través de la historia personal de tres personajes centrales: Pasenow, el romántico que se refugia en la nostalgia; Esch, el anarquista que se proyecta en la rebelión, y Huguenau, realista y oportunista, que representa el triunfo de los nuevos valores sociales.
Formalmente, las dos primeras novelas tienen estructuras narrativas tradicionales. La tercera, por su parte, conjuga partes en verso y ensayísticas con una narración estructurada en distintos planos, que constituye una primera muestra de lo que él denominaba novela polihistórica o polimática.
Su obra principal, La muerte de Virgilio, fue publicada en 1945. Narrada en tercera persona y con escasos episodios exteriores, la novela es, esencialmente, un largo monólogo del poeta moribundo, que abarca sus últimas horas de vida, en las que cae en un estado a medio camino entre la consciencia y la inconsciencia. Virgilio llega a Brindisi después de un viaje a Grecia. Ha realizado la travesía a bordo de una escuadra imperial. Es recibido por la multitud con gran júbilo y llevado al palacio del emperador Octaviano Augusto. Al día siguiente, recibe la visita de dos amigos suyos, Plocio Tucca y Lucio Vario, con los que conversa sobre varios temas, sobre todo de arte y de literatura, y a los que manifiesta su intención de quemar el manuscrito de su obra Eneida, ya que considera que tiene el atributo de la belleza, pero carece de lo fundamental: el conocimiento, la verdad ('La Eneida es indigna, sin verdad, nada más que bella', declara Virgilio en cierto momento. Y más adelante: '¡Es terriblemente incompleta! ¡Tengo que destruir lo que carece de conocimiento!'). Después de una visita del médico de la corte, llega Octaviano Augusto. Éste logra convencer al poeta para que salve la obra, y Virgilio se la regala como un gesto de amor al emperador. Después, Virgilio muere. Más allá de la trama, lo esencial de la novela son las reflexiones internas de Virgilio, en las que se funden presente y pasado, sueño y vigilia, lo tangible y la alucinación. El poeta analiza minuciosamente su entorno físico y mental, planteándose cuestiones como la posibilidad del conocimiento y las funciones de la poesía y el arte en la sociedad.
La muerte de Virgilio es un largo poema en prosa, barroco, delirante como el propio Virgilio antes de morir, escrito como una investigación profunda de las posibilidades del lenguaje y como un desafío a las normas de la narrativa tradicional. Hermann Broch realiza en esta novela una combinación maestra de lírica, reflexión filosófica y análisis psicológico, cuyo resultado es una de las obras imprescindibles de la narrativa del siglo XX.
En 1950 publicó Los inocentes, formada por la combinación de algunas de sus primeras narraciones breves con otras posteriores, creando una novela que él mismo denominó 'novela en once relatos'. En ella se entrelazan las historias de varios personajes: por ejemplo, Hildegard, baronesa fría, calculadora y sin escrúpulos; Andreas, joven burgués, rico gracias al negocio de los diamantes y amante de la vida fácil, que ha renunciado a su responsabilidad moral en la sociedad, y Zacarías, profesor de matemáticas mediocre, sin criterio propio, y, por tanto, capaz de afiliarse al nacionalsocialismo sólo porque es una ideología en alza, cuando antes era socialdemócrata. Ambientada en una pequeña ciudad de la Alemania prehitleriana, la novela ofrece una visión de la situación social existente en el periodo histórico durante el que la narración se desarrolla, y constituye un alegato contra quienes abrieron el camino al nacionalsocialismo y contra quienes se comportaron de forma indiferente con la barbarie que éste trajo consigo.
Las novelas citadas (las principales entre las que escribió) tienen dos características comunes: la utilización de una gran variedad de recursos técnicos y el enfoque metafísico de la realidad (la experiencia vital tiene una dimensión metafísica esencial, y en ella hay un acercamiento a la realidad desde lo mental).
Además de novelista, Hermann Broch fue también ensayista (por ejemplo, Poesía e investigación, publicado póstumamente, en 1955), autor teatral (por ejemplo, Los negocios del barón Laborde, de 1934), de relatos cortos (por ejemplo, Zarpar con brisa ligera, de 1933) y de un volumen de poemas (Cantos, de 1913, cuando aún escribía sólo de forma esporádica). Fue un hombre culto, un intelectual con una personalidad orientada al conocimiento en profundidad del mundo, y un gran escritor, que merecería ser reconocido como uno de los principales creadores de la novela moderna.
Roberto Ruiz de Huydobro es escritor
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de mayo de 2001
https://elpais.com/diario/2001/05/30/cultura/991173611_850215.html
Comparado con Joyce, Proust y Thomas Mann, pocos autores del siglo XX pueden compararse con el austriaco Hermann Broch (1886-1951), autor de un clásico tan esencial como olvidado, La muerte de Virgilio. Ahora que la editorial Adriana Hidalgo está a punto de publicar El maleficio, sobre los orígenes del nazismo, el escritor argentino Abel Posse, recientemente nombrado embajador de su país en España, traza el perfil del novelista.
Hermann Broch o el esteta absoluto
por Abel Posse

Abel Posse
Broch es todavía un desconocido fuera del ámbito de la literatura germánica. No tiene la fama que merece, pero su prosa se afirma en la lenta progresión de las valoraciones y se sitúa como una de las mayores obras del siglo XX, junto con las de Joyce y Proust.
Cuando Thomas Mann leyó La muerte de Virgilio no vaciló en declarar que se trataba “del poema en prosa más importante escrito en lengua alemana”. Extraña honestidad de un escritor comprometido con la narrativa tradicional. Para Aldous Huxley, Broch fue la mayor revelación y conmoción. El británico, narrador de costumbres y de su época, quedó maravillado ante la eclosión de este talento capaz de abolir las fronteras tradicionales de la novela y pasar de la prosa al drama y al poema, como momentos necesarios y nunca antagónicos de la realidad de nuestra vida. Para Hannah Arendt, sería el novelista que pudo llegar más lejos en la reflexión acerca de la enfermedad social de su siglo en relación a la existencia individual.
Hermann Broch había nacido en 1886, en una de las pocas grandes familias judías aceptadas por la aristocracia. Se formó como ingeniero y durante un par de décadas se limitó a dirigir la fábrica textil de la familia. Se convierte al catolicismo y se casa con Franziska von Rothermann, casi como un intento de no seguir su vocación, sus pasiones literarias. Su sensibilidad y su talento lo aproximan a aquella Viena deliciosamente decadente, en aquel Imperio Austro-Húngaro condenado a fenecer entre las presiones feroces. Es la Viena de los grandes músicos; de los palacios adustos construidos como desafío de permanencia; de aquellos cafés donde el joven industrial conocería a Musil, a Kafka, a Rilke. Una Viena infinita, desde el nacimiento del psicoanálisis hasta la noche sin término de sus Kabaretten y burdeles sofisticados. La Viena que se despedía del Imperio vencido y donde la cultura era la última llamarada de grandeza. Esa fuerza vital que ya se aleja del materialismo y busca en el desorden y las aventuras estéticas el renacimiento todavía lejano.
La guerra del 14-18 significará el punto final, la convulsión decisiva. Broch se divorcia y casi a los 40 años se dedica por completo al arte, a sus estudios, al mundo de la noche vienesa. Vive un romance con Milena Jesenska y conoce a una de las femmes fatales más famosas, la periodista Ea von Allesch, de extraordinaria belleza. Abandona a Milena, que caerá en el laberinto sombrío de Franz Kafka, por entonces un desconocido escritor del grupo sionista de Praga. Ea von Allesch era llamada “la reina del Café Central”. También amante de Musil, equivalía a una hetaira griega, capaz de la refinada cultura que exigían los salones de esa Viena.
Broch comienza su obra más conocida por impulso de ella, que le dará fama europea: Los sonámbulos. Una trilogía excepcional donde a través de tres personajes paradigmáticos, sintetiza la decadencia de Alemania (y Austria) entre 1880 y 1920. Es un tácito homenaje a Spengler y, a la vez, una inhabitual visión de la crisis política interpretada desde la cultura y la crisis de valores. Junto con Los Buddenbrook y El hombre sin cualidades de Musil, serán las tres obras en las que la germanidad presintió y descubrió los gérmenes de la decadencia que llevaría a la voluntad de renacimiento salvaje del nazismo y del fascismo, como el último momento catastrófico de un único proceso. El romance con Ea von Allesch, que le llevaba once años, se disuelve en continuos altercados y se separan. En 1927 concluye la trilogía en la que Ea será rescatada en el personaje de Ruzena.
Concluida su obra, Broch comprende que recién comienza su gran apuesta estética. En esas tres grandes novelas, las suyas y las de Mann y Musil, prevalece la descripción de la decadencia y el pesado paso de la narrativa. Lo real y lo racional excluyen la vivencia profunda, poética. Broch, cuando ya está en los primeros esbozos de su novela mayor, La muerte de Virgilio, está seguro de ir mucho más lejos de su admirado Joyce. Así lo escribe en sus cartas. Su Virgilioserá la obra más alta y estéticamente la más compleja del siglo. La grandeza de Joyce es verbal. El Ulises es un realismo descompuesto cúbicamente, un puzzle magistral. Broch hubiera coincidido con Borges, sin dejar de admirar el poeta indirecto, transversal, que era la fuerza más descuidada y más notable de Joyce como escritor.
Broch se aboca a su esfuerzo supremo, liberado del encantador torbellino erótico de Ea y unido a la señorita Anna Herzog, que es una excelente secretaria con proyección hacia el tálamo. Todo está preparado para el ascenso a la cumbre. Se propone cumplir con su visión de máxima exigencia: “El arte que no es capaz de reproducir la totalidad del mundo no es arte”. Y aquí el punto central de la reunión de nuevas formas expresivas en necesaria vinculación con el conocimiento de lo nuevo: “Escribir poesía significa adquirir el conocimiento a través de la forma. A todo nuevo conocimiento sólo se puede acceder a través de nuevas formas. Esto significa necesariamente el extrañamiento y alejamiento de público tal como se lo entiende”.
Pero ese monstruo que tanto temiera, la Historia, destruye su propósito. Los nazis invaden su Austria y el mismo día del Anschluss, Broch es recluido por la Gestapo en la prisión de Alt Aussee. Nunca quiso Broch detallar aquellos quince días en manos de la Gestapo. Llamó simplemente “el infierno” a esa experiencia y nunca contó cómo se había salvado. Escribió una serie de elegías que luego integrarían los poemas referentes a la muerte en su Virgilio. Habló de los ahorcados movidos por el viento en la cárcel de Alt Aussee.
Sin duda su alta posición económica y social en la comunidad judía lo ayudó. La ayuda de Joyce y posiblemente la de Einstein lograron que se le diese el visado salvador. Se exilió en Escocia, en la casa de su traductora al inglés, Willa Muir, y luego viajó a Estados Unidos inaugurándose en la experiencia de la pobreza. Su breve fama literaria europea lo ayudó poco. Estados Unidos le resultó una cultura exótica, salvaje, que ayudaba pero te dejaba en soledad.
Sin embargo en esos años amenazados (él creía que el fascismo se extendería a toda Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos), empezó su mayor aventura, el desafío de librar a la literatura de la decadencia espiritual europea (Proust, Joyce, Musil, Mann) y alcanzar un renacimiento y apertura de lenguaje volcado tanto a la existencia como al misterio cósmico. Quiere escribir en la grandeza clásica de Hülderlin, de Dante, de la tradición homérica, del mismo Virgilio. Después del horror de la guerra se siente que el gran arte, “el arte en su destino mayor” (como escribiera Hegel) podrá sentar las bases para el renacimiento de una civilización occidental corrompida. El exiliado en Princeton y luego en Yale siente que una gran obra de arte es robarle espacio a la decadencia del mundo que le tocó vivir. De alguna manera participa de la estética desesperada -necesaria- que obsesionó a Baudelaire. La suprema revancha del arte ante la extrema bajeza del crimen histórico.
La novela, si esta palabra se puede usar en el caso de La muerte de Virgilio, será su empeño decisivo entre 1938 y el fin de la guerra, en 1945. Broch ya no tendrá otra actividad. Un gran proyecto es como ingresar en un claustro de cartujos. Por fin la obra fue concluida y editada en EE.UU. en 1945 con apoyo de la Fundación Rockefeller, la beca Guggenheim y del PEN club. (Para elogio de aquella increíble cultura perdida en Argentina corresponde recordar que Buenos Aires fue la primera ciudad del mundo que publicaría a Broch en 1946, tanto el Virgiliocomo Los Sonámbulos).
El personaje será el gran poeta romano Virgilio en las últimas dieciocho horas de su vida. Ya ha concluido La Eneida y acompañando a Augusto retornan de Grecia al puerto de Brindisi. Allí, en su agonía, vive la desilusión del arte. Ruega a sus sirvientes y amigos que le ayuden a quemar esa obra que ya el mismo Augusto considera “poema divino”. Broch, el judío exiliado en la pujante barbarie estadounidense, une su agonía existencial con la del lejano Virgilio en Brindisi. él, víctima del neopaganismo nazi, busca en el paganismo de Virgilio una respuesta a la existencia, una comprensión del orden cósmico, capaz de conciliar el absurdo, la crueldad, con la gloria de la vida. El campesino de Mantua, el poeta próximo a los dioses antiguos que moran en Virgilio, guía al desolado Broch a la sabiduría de saber que la muerte es sumirse en ese éter primigenio. Saber morir es saber desenvolverse al universo después del día de la vida. Sin esperanzas metafísicas, sin amenaza de juicios o condenas atroces, sin peligro de renacimientos.
Broch se transfiere a ese Virgilio agonizante que siente que el arte no podrá vencer el plano de lo humano, del acaecer. Nunca alcanzará la esfera suprema del misterio del Cosmos y del silencio etéreo. (La descripción de Broch de la lenta entrada en la muerte de su Virgilio constituye el más profundo pasaje de la literatura en prosa de su siglo). Broch/ Virgilio avanzan hacia el misterio, hacia Lo Abierto, lo inefable, los une el misterio de la palabra. Allí donde todo se subsume como en la visión de Anaximandro: las cosas, los hombres, el sueño de los dioses. Todos los entes allí se van anonadando, en los resplandores del éter, según la ley inexorable del retorno. Broch/ Virgilio ven esfumarse en ese espacio final las naves de Augusto que llegaron a Brindisi. Su vida y el mundo circundante se extinguen. El pasado se reúne con el presente. Suavemente el Ser cubre la ilusión de la vida inmediata. Lo abierto, donde todo lo creado retorna según la Ley fundamental, va recibiendo en su silencio las pasiones humanas de Broch y de Virgilio. El misterio final es una niebla iluminada pero impenetrable, inefable en su centro. El tiempo se recobra en la serenidad ante la muerte y el fin de las cosas. El arte y la poética de Broch le acercaron una armonía de raíz búdica. El arte fue en realidad el itinerario de una larga iniciación. Retener la ilusión o el maya de lo real en obra de arte.
Hermann Broch, cumplido su destino de creador, murió en 1951 de un ataque al corazón, muerte repentina, ironía, que le impidió corroborarse ante sí mismo la “lenta extinción” en el Todo que nos narró a través de Virgilio.
http://www.elcultural.com/revista/letras/Hermann-Broch-o-el-esteta-absoluto/5174

Hermann Broch
Escritor y filósofo austriaco
Nació el 1 de noviembre de 1886 en Viena.
Fue criado en el seno de una de las pocas grandes familias judías aceptadas por la aristocracia.
Se formó como ingeniero y fue gerente de los negocios familiares hasta que en 1928 cursa estudios de filosofía, matemáticas, psicología y literaturas clásica y contemporánea en la Universidad de Viena.
Su trilogía, Los sonámbulos (1931-1932), muestra a la clase media de Alemania entre 1888 y 1918, como gente sin ideales.
Tras la ocupación nazi de Austria en el año 1938, es detenido. Escapa a Estados Unidos y enseña en las universidades de Princeton y Yale donde emprendió investigaciones sobre psicología de masas.
Entre sus últimas obras aparecen, La muerte de Virgilio (1945) sobre las últimas 18 horas de vida del poeta, a lo largo de las cuales reflexiona en torno a valores éticos y morales del pasado y el presente. Los inocentes (1950) y su última e incompleta novela, El tentador (1954) recrean la historia del nazismo.
Hermann Broch falleció el 30 de mayo de 1951 en New Haven, Estados Unidos.
Obras
Los sonámbulos
Pasenow o el romanticismo
Esch o la anarquía
Huguenau o el realismo
Dichten und Erkennen. Essays I
Erkennen und Handeln. Essays II
Poesía e investigación
Die Unbekannnte Grösse
Geist und Zeitgeist
La muerte de Virgilio
Los inocentes
Los hechizados
Massenpsychologie
Autobiografía psíquica
Briefe
En mitad de la vida
Escritor y filósofo austriaco
Nació el 1 de noviembre de 1886 en Viena.
Fue criado en el seno de una de las pocas grandes familias judías aceptadas por la aristocracia.
Se formó como ingeniero y fue gerente de los negocios familiares hasta que en 1928 cursa estudios de filosofía, matemáticas, psicología y literaturas clásica y contemporánea en la Universidad de Viena.
Su trilogía, Los sonámbulos (1931-1932), muestra a la clase media de Alemania entre 1888 y 1918, como gente sin ideales.
Tras la ocupación nazi de Austria en el año 1938, es detenido. Escapa a Estados Unidos y enseña en las universidades de Princeton y Yale donde emprendió investigaciones sobre psicología de masas.
Entre sus últimas obras aparecen, La muerte de Virgilio (1945) sobre las últimas 18 horas de vida del poeta, a lo largo de las cuales reflexiona en torno a valores éticos y morales del pasado y el presente. Los inocentes (1950) y su última e incompleta novela, El tentador (1954) recrean la historia del nazismo.
Hermann Broch falleció el 30 de mayo de 1951 en New Haven, Estados Unidos.
Obras
Los sonámbulos
Pasenow o el romanticismo
Esch o la anarquía
Huguenau o el realismo
Dichten und Erkennen. Essays I
Erkennen und Handeln. Essays II
Poesía e investigación
Die Unbekannnte Grösse
Geist und Zeitgeist
La muerte de Virgilio
Los inocentes
Los hechizados
Massenpsychologie
Autobiografía psíquica
Briefe
En mitad de la vida
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5347/Hermann%20Broch
Hermann Broch según Elías Canetti

Discurso pronunciado en su quincuagésimo aniversario: Viena, noviembre de 1936
Es tarea grata y relevante aprovechar el quincuagésimo cumpleaños de un hombre para dirigirle la palabra en público, arrancarlo casi a la fuerza de la serie de circunstancias estrechamente concatenadas que constituyen su vida y presentarlo, realzado y visible a todo el mundo desde ángulos muy diversos, como si estuviera totalmente solo, condenado a una soledad pétrea e inalterable, aunque la soledad real y secreta de su vida le ocasione, aún con toda su humildad y su blandura, padecimientos más que suficientes. Es como si con este discurso le dijésemos: no te angusties más, que ya te has angustiado bastante por nosotros. Todos nosotros hemos de morir; pero aún no es seguro que tú también debas morir. Tal vez tus palabras tengan que representarnos precisamente ante las generaciones futuras. Nos has servido leal y honestamente. Nuestra época no te abandonará.
Para asegurar a estas palabras, como a un ensalmo, su plena efectividad, se les aplica el sello de los cincuenta años. Pues para nuestra forma de pensar, el pasado se ha dividido en siglos: nada tiene cabida al lado de los siglos. Y en la medida en que a la humanidad le interesa conservar el enorme arsenal de su memoria, va echando todo cuanto le parece peculiar e importante en el saco de los siglos. Incluso la palabra que designa este lapso ha adquirido una connotación venerable. Se habla de lo secular como en un misterioso lenguaje sacerdotal. El poder mágico que antiguamente, entre los pueblos primitivos, se asignaba a números más modestos —el tres, el cuatro, el cinco o el siete—, ha sido transferido a la centuria. Sí, incluso la numerosa grey de los que frecuentan el pasado sólo para reencontrar en él la insatisfacción con el presente, incluso el grupo de quienes recogen la amargura de todos los siglos conocidos, se complacen en jalonar el futuro de sus sueños con siglos mejores.
No hay duda: el siglo abarca un lapso temporal suficiente para los anhelos del ser humano. Pues cuando la suerte le es realmente propicia, llega a los cien años. Esto sucede de vez en cuando, aunque es improbable. Los pocos que de verdad cumplen un siglo se ven rodeados de asombro y de un sinnúmero de historias. En las antiguas crónicas eran enumerados expresamente con su nombre y posición social. Como objeto de atención superaban incluso a los ricos. El ferviente deseo de dominar un lapso de vida tan largo es, sin duda, lo que tras la adopción del sistema decimal elevó al siglo a su alto rango.
Sin embargo, cuando una época celebra a algún quincuagenario, le sale al encuentro a mitad de camino. Lo presenta a quienes vendrán luego como alguien digno de ser preservado. Lo hace resaltar claramente, quizá contra su voluntad, entre el escaso número de quienes han vivido más en función de ella que de sí mismos. Se alegra de la cima redonda a la que lo ha encumbrado y une a ello una leve esperanza: tal vez el personaje en cuestión, que no puede mentir, haya columbrado alguna Tierra prometida y esté incluso dispuesto a hablar de ella. A él le creería.
Sobre esta cima se halla ahora Hermann Broch. Pues bien, digámoslo sin rodeos y atrevámonos a afirmar que hemos de venerar en él a uno de los poquísimos escritores representativos de nuestro tiempo; afirmación ésta que sólo cobraría toda su fuerza si yo pudiera enumerar aquí la larga lista de personas que, aunque pasen por escritores, en realidad no lo son. Pero más importante que ejercer este presuntuoso oficio de verdugo me parece que es encontrar los atributos que han de coexistir en el interior de un escritor para que pueda ser considerado representativo de su tiempo. Y quien emprenda a conciencia una indagación de este tipo verá surgir una imagen nada cómoda y aún menos armónica.
La enorme y aterradora tensión en que vivimos —y de la que no ha podido liberarnos ninguno de los ansiados temporales—, se ha apoderado de todas las esferas, incluso de una esfera tan pura y libre como la del asombro. Pues si tuviéramos que resumir muy brevemente nuestra época, podríamos definirla como la época en que es posible, asombrarse simultáneamente de las cosas más opuestas: de la influencia milenaria de algún libro, por ejemplo, y de que no todos los libros sigan ejerciendo su influencia. De la fe en los dioses y, al mismo tiempo, de que cada hora no caigamos de rodillas ante nuevos dioses. De la separación en sexos que nos ha tocado en suerte, y de que la escisión no sea todavía más profunda. De la muerte, que siempre rechazamos, y al mismo tiempo de que no hayamos muerto ya en el seno maternal, de pesadumbre por todo cuanto habría de ocurrirnos. En otra época, el asombro era sin duda aquel espejo del que suele hablarse tan a gusto y que convocaba las imágenes en una superficie más lisa y tranquila. Hoy en día este espejo se ha roto y las astillas del asombro se han reducido. Pero incluso en la astilla más pequeña no se refleja ya una imagen sola: arrastra a su contraria implacablemente. Veas lo que veas, y por mínimo que esto sea, se anula por sí mismo mientras lo estás viendo.
Y tampoco hemos de esperar, cuando intentemos atrapar al escritor en el espejo, que su destino sea diferente al de los torturados guijarros de la cotidianidad. Opongámonos desde un comienzo a aquel error tan difundido según el cual los grandes escritores se hallan por encima de su tiempo. Nadie se halla espontáneamente por encima de su tiempo. Los "sublimes" no están en él, simplemente. Tal vez estén en la antigua Grecia o entre algunos pueblos bárbaros. Concedámosles esta prerrogativa: es preciso ser ciego ante muchas cosas para estar tan lejos, y a nadie puede negársele el derecho a anular todas sus facultades sensitivas. Pero un individuo así no se halla por encima de nosotros, sino por sobre la suma de recuerdos —de la antigua Grecia, por ejemplo— que llevamos en nuestro interior; es, como quien dice, un historiador de la cultura a título experimental que, con gran ingenio, pone a prueba en su persona lo que su certera intuición juzga necesariamente verdadero. El "sublime" es aún más impotente que el físico experimental, pues si bien éste se mueve sólo en un sector delimitado de su campo de estudios, siempre tiene la posibilidad de ejercer un control. El "sublime" hace su aparición con algo más que reivindicaciones de orden científico: con reivindicaciones de orden abiertamente cultural. Y la mayoría de las veces ni siquiera es un fundador de sectas: sacerdote para sí solo, celebra también para sí solo y es al mismo tiempo su único creyente.
El verdadero escritor, sin embargo, tal como nosotros lo entendemos, vive entregado a su tiempo, es su vasallo y su esclavo, su siervo más humilde. Se halla atado a él con una cadena corta e irrompible, adherido a él en cuerpo y alma. Su falta de libertad ha de ser tan grande que le impida ser trasplantado a cualquier otro lugar. Y si la fórmula no tuviera cierto halo ridículo, me atrevería a decir simplemente: es el sabueso de su tiempo. Recorre una por una sus motivaciones, deteniéndose aquí y allá: arbitrariamente en apariencia, pero sin tregua; atento, aunque no siempre, a los silbidos que vengan de lo alto; fácil de azuzar, reacio a volver cuando lo llaman, impulsado por una inexplicable propensión al vicio. Sí, ha de meter en todas partes su húmedo hocico sin que se le escape nada, hasta que al final regresa y comienza de nuevo, insaciable. También come y duerme pero esto no lo diferencia de los otros seres. Lo que le distingue es la siniestra perseverancia en su vicio, este goce íntimo y prolijo interrumpido por sus carreras. Y así como nunca recibe en cantidades suficientes, tampoco recibe nada con la suficiente presteza; es un poco como si hubiera aprendido a correr expresamente en atención al vicio de su hocico.
Les pido disculpas por un símil que sin duda encontrarán indigno en grado sumo del tema que ahora nos ocupa. Pero es mi intención poner precisamente a la cabeza de los tres atributos propios del escritor representativo de esta época Aquel del que nunca se habla, Aquel que da origen a los restantes, ese vicio tan concreto y peculiar que yo le exijo, y sin el cual sólo es penosamente mimado y sobrealimentado, como un triste engendro prematuro, hasta que se convierte en lo que en realidad no es.
Este vicio une al escritor con el mundo que lo rodea en forma tan directa e inmediata como el hocico une al sabueso con su coto de caza. Es un vicio distinto en cada caso, único, novedoso dentro de la nueva situación que plantee la época. No hay que confundirlo con el funcionamiento normal de los sentidos que cada cual tiene. Por el contrario, cualquier alteración en el equilibrio de este funcionamiento, la pérdida de algún sentido, por ejemplo, o el excesivo desarrollo de otro, puede dar origen a la formación del vicio necesario. Éste es siempre inconfundible, violento y primitivo. Se pone de manifiesto tanto en los rasgos corporales como en los fisionómicos. El escritor que se deja poseer por él acaba luego debiéndole lo esencial de su experiencia creativa.
Mas también el problema de la originalidad, sobre el que tanto se ha discutido y se ha dicho tan poco, ingresa a partir de aquí en un campo lumínico distinto. Como es sabido, la originalidad nunca debe exigirse. El que la persigue, jamás la obtiene; y las payasadas vanas y bien calculadas que muchos nos presentan con la pretensión de ser originales figuran aún, sin duda alguna, entre nuestros recuerdos más penosos. Pero entre el rechazo de este necio afán de originalidad y la torpe afirmación de que un escritor no necesita ser original hay, claro está, un paso gigantesco. Un escritor es original o no es escritor. Lo es de un modo profundo y simple, en virtud de aquello que hemos dado en llamar su vicio. Y lo es a un grado tal que él mismo ni lo sospecha. Su vicio lo impulsa a agotar el mundo, tarea que nadie podría hacer por él. Inmediatez y riqueza inagotable, los dos atributos que siempre se le han exigido al genio y que él, además, siempre posee, son los hijos de este vicio. Ya tendremos oportunidad de poner el ejemplo a prueba y averiguar, en el caso concreto de Broch, de qué vicio se trata.
El segundo atributo que ha de exigírsele ahora a un escritor representativo es la voluntad seria de sintetizar su época, una sed de universalidad que no se deje intimidar por ninguna tarea aislada, que no prescinda de nada, no olvide nada, no pase por alto nada ni realice nada sin esfuerzo.
A cultivar esta universalidad se ha dedicado Broch solícita y reiteradamente. Más aún: podemos decir que su voluntad de escritor se encendió sobre todo al contacto con esta exigencia de universalidad. Hombre estrictamente filosófico en sus comienzos y durante largos años, no se permitió tomar demasiado en serio las tareas propias de un escritor. Demasiada concreción y exclusivismo veía en ellas, obras incompletas e irrelevantes en las que el todo nunca hallaba cabida. En la época en que Broch empezó a filosofar, la filosofía aún solía complacerse a veces en su antigua pretensión de universalidad; tímidamente, claro está, pues tal pretensión había caducado mucho tiempo atrás. Pero él, espíritu magnánimo y vuelto hacia todo lo que aspirara a infinitud, se dejó iluminar con gusto por esta pretensión. A ello se sumó la profunda impresión que le causara la rotundidad espiritual y universal de la Edad Media, impresión que nunca ha superado totalmente. Sostiene que en esa época existió un sistema de valores cerrado y espiritual, y ha dedicado una gran parte de su vida a investigar la "desintegración de los valores", que para él comienza en el Renacimiento y sólo llega a su final catastrófico con la Guerra Mundial.
En el curso de este trabajo, el componente literario fue prevaleciendo poco a poco en Broch. Su primera obra extensa, la trilogía novelesca Los sonámbulos, constituye, bien mirado, la realización literaria de su filosofía historicista, aunque limitada a su propia época, la que va de 1888 a 1918. La "desintegración de los valores" ha sido realizada aquí en figuras nítidas y muy literarias. No logramos liberarnos de la sensación de que lo plenamente válido —y a veces, incluso, ambiguo— que tienen todas ellas, ha ido cristalizando contra la voluntad o, al menos, bajo la pudorosa resistencia de su autor. Nunca dejará de extrañarnos el que, en este caso, alguien haya intentado ocultar aquello que le es más propio y personal bajo una montaña de recuerdos. A través de Los sonámbulos ha encontrado Broch una posibilidad de acceso a la universalidad justamente donde menos lo hubiera imaginado: en esa forma irrelevante y laberíntica que es la novela. Y sobre ella nos habla luego en muy diversos pasajes: "La novela ha de ser espejo de todas las otras visiones del mundo", dice en una ocasión. "La obra literaria ha de aprehender en su unidad al mundo entero", o bien: "La novela moderna ha llegado a ser polihistórica." "La escritura es siempre una impaciencia del conocimiento." Pero donde más claramente formula su nueva concepción es en el discurso sobre James Joyce y el presente:
La misma filosofía ha puesto fin a su era de universalidad, a la era de los grandes compendios; se ha visto obligada a alejar de su espacio lógico sus preguntas más candentes, o, como dice Wittgenstein, a transferirlas al espacio de la mística.Y es aquí donde comienza la misión de lo literario, misión de un conocimiento totalizador y ecuménico que se halla por encima de cualquier condicionamiento empírico o social, y al que le es indiferente que el hombre viva en una época feudal, burguesa o proletaria: compromiso de la literatura con el carácter absoluto y esencial del conocimiento.
La tercera exigencia que habría que plantearle al escritor es la de estar en contra de su época. Y en contra de toda su época, no simplemente contra esto o aquello: contra la imagen general y unívoca que de ella tiene, contra su olor específico, contra su rostro, contra sus leyes. Su oposición habrá de manifestarse en voz alta y cobrar forma, nunca anquilosarse o resignarse en silencio. Tendrá que berrear y patalear como un niño pequeño, pero ninguna de las leches del mundo, ni siquiera las que emanen del seno más bondadoso, deberá acallar su protesta y mecerlo hasta que se duerma. Podrá desear el sueño, mas nunca deberá alcanzarlo. Si olvida su postura de protesta será un renegado, como podía serlo todo un pueblo contra su Dios en los tiempos en que el sentimiento religioso aún era importante.
Es ésta una exigencia cruel y radical al mismo tiempo. Cruel por oponerse en forma tan tajante a lo anterior. Pues el escritor no es en absoluto un héroe que deba someter a su época y tenerla sojuzgada. Por el contrario, hemos visto que ha de vivir entregado a ella, ser su esclavo más humilde, su sabueso. Y este mismo sabueso, que se pasa la vida entera siguiendo los dictados de su hocico, sibarita y víctima abúlica a la vez, libertino y presa de otros al mismo tiempo, esta misma criatura ha de estar constantemente contra todo, tomar postura contra sí misma y contra su vicio, sin poder liberarse nunca de él, proseguir su tarea, indignarse y encima estar consciente de su propia disyuntiva. Es una exigencia realmente cruel, y es también una exigencia radical, tan cruel y radical como la muerte misma.
Pues del hecho mismo de la muerte se deriva esta exigencia. La muerte es el hecho primero y más antiguo, y casi me atrevería a decir: el único hecho. Tiene una edad monstruosa y es sempiternamente nueva. Su grado de dureza es diez, y corta también como un diamante. Tiene la gelidez absoluta del espacio cósmico: doscientos setenta y tres grados bajo cero. Tiene la fuerza del huracán, la máxima. Es el superlativo absoluto de todo. Infinita sí que no es, pues cualquier camino lleva a ella. Mientras exista la muerte, toda opinión será una protesta contra ella. Mientras exista la muerte, toda luz será un fuego fatuo, pues a ella nos conduce. Mientras exista la muerte, nada hermoso será hermoso y nada bueno, bueno.
Los intentos por avenirse a ella —¿qué otra cosa son las religiones?— han fracasado. La conciencia de que después de la muerte no hay nada —una conciencia terrible y que nunca será agotada totalmente—, ha arrojado una sacralidad nueva y desesperada sobre la vida. El escritor, que en virtud de aquello que algo sumariamente hemos denominado su vicio tiene la posibilidad de tomar parte en muchas vidas, participa también en todas las muertes que amenazan a esas vidas. Su propio miedo —¿quién no le teme a la muerte?— ha de convertirse en la angustia mortal de todos. Su propio odio —¿quién no aborrece a la muerte?— deberá convertirse en el odio que todos sentimos por la muerte. Ésta y no otra es su oposición contra la época, que se va llenando de miríadas y miles de miríadas de muertes.
De este modo el escritor recibe una parte de la herencia legada por la esfera religiosa, y sin duda la mejor parte. De todas formas, las herencias que le tocan no son pocas: la filosofía le ha legado, como vimos, su exigencia de universalidad en el conocimiento; la religión, la problemática depurada de la muerte. La vida misma, la vida tal como existía antes de toda religión y de toda filosofía, la vida animal, no consciente de sí misma ni de su propio fin, le ha otorgado, bajo la forma concentrada y felizmente canalizada de la pasión, su avidez insaciable.
Nuestra tarea consistirá ahora en indagar qué forma reviste la conjunción de estos legados en un hombre único y concreto, precisamente en Hermann Broch. Pues sólo en su correlación adquieren importancia: su unidad informa la representatividad del escritor que es Hermann Broch. La pasión muy concreta por la que se halla poseído ha de ofrecerle el material que luego él condensará en una imagen universal y comprometida de su tiempo. Pero esa pasión tan concreta habrá de reflejar también, en forma natural e inequívoca y en cada una de sus oscilaciones, el fantasma de la muerte. Pues de esta manera alimentará la oposición incesante e inexorable contra una época que, a su vez, mima a la muerte.
Y ahora permítanme dar un salto al elemento que habrá de ocuparnos casi exclusivamente en lo sucesivo: el aire. Tal vez les sorprenda que el discurso pueda recaer en algo tan común como el aire. Sin duda esperaban oír algo sobre la especificidad de nuestro escritor, sobre el vicio por el que se halla poseído, sobre su terrible pasión. Tal vez sospechen algo doloroso detrás de ella, o bien, en la medida en que sean de temperamento menos desconfiado, al menos algo muy misterioso. Pues bien: debo desilusionarlos. El vicio de Broch es totalmente cotidiano, más cotidiano que fumar tabaco, ingerir alcohol y jugar a las cartas, pues es más antiguo: el vicio de Broch es la respiración. Respira con fruición apasionada, y nunca lo suficientemente. Y tiene a la vez una manera inconfundible de sentarse, dondequiera que esté: ausente en apariencia, porque sólo reacciona raras veces y a disgusto con los medios corrientes del lenguaje; ausente, en realidad, como ningún otro, pues siempre está comprometido con la totalidad del espacio en que se encuentra, con una especie de unidad atmosférica.
En ésta no basta con saber que aquí hay una estufa y más allá un armario; no basta con escuchar lo que alguien dice y lo que otro, sabiamente, le contesta, como si ambos se hubieran puesto ya de acuerdo antes de hablar; tampoco basta con registrar el curso y las dimensiones del tiempo, cuándo llega alguien, cuándo aquél se pone en pie, cuándo se va un tercero: de todo eso se encarga el reloj. Hay mucho más que sentir en un espacio donde haya hombres reunidos que respiren. El espacio bien puede estar lleno de aire puro y con las ventanas abiertas. Puede haber llovido. La estufa puede despedir ondas de aire caliente y ese calor llegar desigualmente a los presentes. El armario puede haber permanecido mucho tiempo cerrado, y el aire extraño que despida al ser abierto tal vez modifique el comportamiento de los presentes entre sí. Éstos hablan, desde luego, también tienen cosas que decir; pero forman sus palabras con aire y, a medida que las dicen, van llenando el cuarto de nuevas y extrañas vibraciones, de catastróficas modificaciones del estado anterior. Y el tiempo, el verdadero tiempo psíquico por lo que menos se orienta es por el reloj; es más bien y en gran parte una función de la atmósfera en la cual transcurre. De ahí que sea increíblemente difícil determinar, incluso a título aproximativo, cuándo una persona llega realmente a una reunión, cuándo otra se levanta y cuándo una tercera se va de verdad.
Cierto es que todo esto resulta simplista, y un maestro experimentado como Broch bien puede sonreír ante tales ejemplos. Pero éstos no tienen más pretensión que insinuar la importancia que para él mismo ha cobrado todo cuanto se relaciona con la economía de la respiración; insinuar cómo ha hecho totalmente suyas las condiciones atmosféricas de modo que, desde su óptica personal, pueden sustituir muchas veces y en forma inmediata las relaciones humanas; cómo escucha mientras respira y palpa mientras respira, cómo subordina todos sus sentidos a su sentido respiratorio, llegando a parecer a veces un ave grande y hermosa a la que le han cortado las alas pero han dejado en libertad. En lugar de encerrarla cruelmente en una sola jaula, sus perseguidores le han abierto todas las jaulas del mundo. Y aún la sigue espoleando el hambre insaciable de aire de aquel tiempo veloz y sublime: para saciarlo va de jaula en jaula. En cada una recoge una muestra de aire que la llene y se la lleva consigo. Antes era un ladrón muy peligroso y el hambre lo hacía atacar todo lo que estuviera vivo; ahora, el aire es el único botín que le apetece. En ningún sitio permanece mucho rato; se va con la misma rapidez con la que llega. Evade a los verdaderos dueños y propietarios de las jaulas. Sabe que nunca, ni siquiera en todas las jaulas del mundo, volverá a respirar en su conjunto lo que antes tenía. Siempre conserva su nostalgia de aquella gran cohesión, de aquella libertad por sobre todas las jaulas. Y así sigue siendo el mismo pájaro grande y hermoso que fue en otra época; los demás lo reconocen por los bocados de aire que les quita, y él, a sí mismo, por su inquietud.
Pero la sed de aire y el constante cambio de espacios atmosféricos no son suficientes para Broch. Sus capacidades van más allá; retiene perfectamente lo que ha respirado y lo retiene en la forma única y exacta en que lo ha vivido. Y por más que se vayan sumando muchos elementos nuevos y quizás más poderosos, en él no se da el peligro de una confusión de impresiones atmosféricas, tan natural para todos nosotros. Nada se le confunde, nada pierde su claridad para él; posee una experiencia muy rica y ordenada en cuanto a espacios atmosféricos. De su voluntad depende hacer uso de esta experiencia.
Debemos, pues, suponer que Broch se halla dotado con algo que sólo puedo calificar de memoria respiratoria (Atemgedächtnis). La pregunta: ¿qué es realmente esta memoria respiratoria, cómo funciona y dónde tiene su sede?, surge por sí sola. Me la plantearán y yo no podré darle una respuesta precisa. Sin embargo, y pese al riesgo de ser tildado de charlatán por los científicos especializados, me veo obligado a deducir la existencia de este tipo de memoria a partir de ciertos efectos que de otra manera resultarían inexplicables. Para dificultarle a la ciencia su opinión despreciativa, debiéramos recordar aquí hasta qué punto la civilización occidental se ha alejado de toda la sutil problemática del respirar y de la experiencia respiratoria. La psicología exacta más antigua y casi experimental, que, como sabemos, cabe calificar con más derecho de psicología de la autoobservación y de la experiencia interior, la psicología de los hindúes, tenía justamente este tema por objeto. Nunca dejará de asombrarnos que la ciencia, esta arribista de la humanidad que en el curso de los últimos siglos se ha ido enriqueciendo sin escrúpulos a costa de todo el mundo, haya olvidado precisamente aquí, en el ámbito de la experiencia respiratoria, lo que ya una vez fue muy conocido en la India, constituyendo el ejercicio cotidiano de innumerables adeptos.
En el caso de Broch entra también en juego, por cierto, una técnica inconsciente que le facilita la aprehensión de impresiones atmosféricas, así como su retención y posterior reelaboración. El observador ingenuo notará en él una serie de elementos que podrían formar parte de esta técnica. Así, por ejemplo, los diálogos brochianos tienen una puntuación muy peculiar e inolvidable. No le agrada responder con un sí o un no, que serían tal vez cesuras demasiado violentas. Divide arbitrariamente el discurso de su interlocutor en períodos absurdos en apariencia, identificables por una entonación característica que se debería reproducir fielmente en un fonógrafo, que el otro interpreta como una aprobación y que, en realidad, transmite tan sólo el registro de lo hablado. Apenas se escuchan negaciones. El interlocutor es menos percibido en su forma de hablar y de pensar: a Broch le interesa mucho más captar de qué modo específico el otro hace vibrar el aire. Él mismo emite poco aliento y da una impresión de insensibilidad y ausencia cuando se muestra parco con las palabras.
Mas dejemos estas cosas personales, que requerirían un tratamiento más detallado para alcanzar un valor real, y preguntémonos qué intenta hacer Broch en su arte con la rica experiencia atmosférica de la cual dispone. ¿Le ofrece ésta la posibilidad de expresar algo que sería inexpresable de otro modo? Y un arte que proviene de ella ¿ofrece una imagen nueva y distinta del mundo? ¿Es concebible una escritura que pueda crearse a partir de la experiencia atmosférica? ¿De qué medios se sirve entonces en el ámbito de la palabra?
A esto habría que responder, ante todo, que la multiplicidad de nuestro mundo se compone en buena parte de la multiplicidad de nuestros espacios respiratorios. El espacio en que ustedes están ahora aquí, sentados en un orden perfectamente prescrito y separados del mundo circundante en forma casi total, la manera como el aire que respiran se va integrando en una atmósfera común con todos ustedes y choca luego contra mis palabras, los ruidos que los molestan y el silencio al que después revierten, los movimientos que ustedes reprimen, de aprobación o de rechazo, son todos elementos que van instituyendo, desde el punto de vista del que respira, una situación única, irrepetible, apoyada en sí misma y muy bien delimitada. Pero avancen ustedes unos cuantos pasos y se encontrarán con una situación totalmente distinta, en un espacio respiratorio diferente: quizá en una cocina o en un dormitorio, en el bar de una calleja, en un tranvía; y siempre habrá que pensar en una constelación concreta e irrepetible de seres que respiran en una cocina, en un dormitorio, una taberna o un tranvía. La gran ciudad está tan llena de espacios respiratorios de este tipo como de individuos aislados; y así como la diseminación de estos individuos, ninguno de los cuales es igual al otro —una especie de callejón sin salida de cada cual—, constituye el principal encanto y la desgracia fundamental de la vida, así también podríamos quejarnos de la disgregación de la atmósfera.
La multiplicidad del mundo y su disgregación individual, verdadera materia prima del quehacer artístico, se da también para el que respira. ¿Hasta qué punto estaba consciente de esto el arte de otros tiempos?
No puede decirse que lo atmosférico no haya sido objeto de atención para el pensamiento humano de otras épocas. Los vientos se cuentan entre las figuras más antiguas de la mitología. Todos los pueblos han pensado en ellos: pocos espíritus o dioses han alcanzado su popularidad. Los oráculos de los chinos dependían en gran medida de los vientos. Las tormentas, tempestades y huracanes constituyen un elemento fundamental de la acción en las epopeyas más antiguas. Han sido luego y siguen siendo un accesorio eternamente recurrente; se les extrae de preferencia de los cajones de sastre del Kitsch. Una ciencia que hoy en día se presenta con reivindicaciones muy serias, pues hace pronósticos, se ocupa en gran medida con los desplazamientos de aire: es la meteorología. Pero todo esto es, en el fondo, muy genérico, pues se trata siempre del elemento dinámico de la atmósfera, de modificaciones que casi podrían matarnos, de asesinatos y homicidios cometidos en el aire: grandes fríos, grandes calores, velocidades demenciales, récords delirantes.
¡Imagínense que la pintura moderna consistiera en la representación simple y grosera del Sol o el arco iris! La visión de tales cuadros tendría que despertar en nosotros una sensación de barbarie sin precedentes. Nos sentiríamos tentados de agujerearlos. No tendrían valor alguno. Se les denegaría de entrada el atributo de "cuadro". Pues una larga práctica ha enseñado a los hombres a configurar, a partir de la multiplicidad y variabilidad de los colores que contemplan, una serie de superficies estáticas y bien delimitadas, aunque infinitamente diferenciadas dentro de su imperturbabilidad, que denominan cuadros.
La literatura de lo atmosférico como algo estático se halla sólo en su fase inicial de evolución. El espacio respiratorio estático apenas ha sido configurado. Denominemos lo que haya que crear en este campo "imagen respiratoria" (Atembild), en contraposición a la imagen cromática del pintor, y, dado el enorme parentesco existente entre la respiración y el lenguaje, atengámonos a la suposición de que el lenguaje es un medio apropiado para la realización de la imagen respiratoria. Y entonces tendremos que reconocer en Hermann Broch al fundador de este nuevo arte, a su primer representante consciente y al que, además, ha logrado crear el paradigma clásico en su género. De texto clásico y grandioso hay que calificar El retorno (Die Heimkehr), un relato de unas treinta páginas en el que se cuenta cómo un hombre, que acaba de llegar a una ciudad, sale a la plaza de la estación y alquila una habitación en casa de una anciana que vive con su hija. Éste es el contenido en el sentido del antiguo arte narrativo: el argumento. Lo que en realidad se describe es la plaza de la estación y el apartamento de la anciana. La técnica que Broch emplea en él es tan novedosa como perfecta. Estudiarla requeriría un ensayo aparte y, como habría que profundizar mucho en el detalle, estaría fuera de lugar aquí, sin duda alguna.
Para él sus personajes no son cárceles. Suele escaparse de ellos muy a gusto. Tiene que hacerlo y, sin embargo, permanece mucho en las inmediaciones. Son personajes instalados en aire: él ha respirado por ellos. La circunspección del autor es un temor ante el aliento de su propia respiración, que afecta la tranquilidad de los demás.
No obstante, su sensibilidad lo separa asimismo de los hombres de su época que, en resumidas cuentas, aún creen en seguridad. Y no es que sean precisamente torpes. La suma total de sensibilidad ha aumentado considerablemente en el mundo de la cultura. Pero esta sensibilidad tiene también, por extraño que esto suene, su propia tradición ya fijada y absolutamente inconmovible. Se halla determinada por lo que ya nos es bien conocido. Las torturas que nos han sido transmitidas, de las cuales suele hablarse a menudo y de las que se hablaba igualmente en otros tiempos, como las de los mártires, por ejemplo, provocan en nosotros la repulsa más profunda. La impresión que nos dejan los relatos e ilustraciones sobre el tema es tan fuerte que muchas épocas llevan impreso, en su totalidad, el estigma de la crueldad. Así, la Edad Media es para la inmensa mayoría de todos los que leen y escriben, la época de las torturas y de las quemas de brujas. Incluso la afirmación comprobada de que las quemas de brujas son, en realidad, invención y práctica de una época posterior, no logran modificar mucho esta imagen. El hombre promedio piensa con horror en la Edad Media, sobre todo en la torre de las torturas, cuidadosamente conservada, de alguna ciudad medieval que él mismo haya visitado (tal vez en su viaje de bodas). El hombre promedio se horroriza más, en definitiva, ante la remota Edad Media que ante la Guerra Mundial que ha vivido en carne propia. Podemos resumir esta idea en una sola frase fulminante y desconsoladora: en la actualidad sería más difícil condenar públicamente a un solo hombre a la hoguera que desencadenar una guerra mundial.
La humanidad se halla, pues, desamparada sólo cuando no posee experiencia ni recuerdo alguno. Los nuevos peligros pueden ser tan grandes como quieran: la encontrarán mal preparada o, a lo sumo, armada exteriormente. Pero el mayor de todos los peligros que haya surgido jamás en la historia de la humanidad ha elegido a nuestra generación como víctima.
Y es de este desamparo de la respiración del que aún deseo hablar al final. Es difícil hacerse una idea demasiado grande de él. A nada se halla el hombre tan abierto como al aire. En él sigue moviéndose como Adán en el Paraíso, puro, inocente y sin contar con ningún animal perverso. El aire es la última propiedad comunal. Les corresponde a todos los miembros. No ha sido previamente repartida: incluso el más pobre puede hacer uso de ella. Y aunque alguien tuviera que morirse de hambre, hasta el final habrá podido respirar, lo que sin duda es poco.
Y este bien último que ha sido propiedad de todos, ha de envenenarnos a todos juntos. Lo sabemos, pero aún no lo sentimos, pues nuestro arte no es la respiración.
La obra de Hermann Broch se halla entre guerra y guerra, entre guerra química y guerra química. Es posible que aun descubra hoy día en más de un sitio las partículas venenosas de la última guerra. De todos modos, esto es improbable. Lo seguro es que él, que sabe respirar mejor que nosotros, se empieza a ahogar ahora con el gas que quién sabe cuándo nos impedirá respirar a todos los demás.
En La conciencia de las palabras
Primera edición en español, de la segunda en alemán, 1981
Título original: Das Gewissen der Worte
Traducción de Juan José del Solar
Foto de archivo La Nación
